En su conferencia First Things Erasmus Lecture de 2024, titulada “Contra la civilización cristiana”, Paul Kingsnorth recuerda acertadamente a los cristianos que, si quieren cambiar el estado pecaminoso del mundo, deben comenzar por cambiarse a sí mismos. La conversión del corazón—no una nueva cruzada ni el nacionalismo cristiano—es lo que necesitamos. El poder político y la revolución no son propios del Reino de Cristo; la única violencia que requiere la conversión es contra el propio orgullo, mediante la respuesta libre a la gracia de Dios.
Kingsnorth también recuerda a los occidentales contemporáneos que su civilización nunca habría llegado a existir sin el alimento de la verdad y la caridad cristianas. Como han señalado el historiador británico Tom Holland y otros, la ciencia moderna no habría despegado si no hubiera existido una masa crítica de personas que creían que la materia estaba impregnada con la sabiduría divina de su Creador; y la democracia nunca se habría expandido más allá de unas pocas y protegidas ciudades-estado hasta convertirse en un poderoso orden global si los poderosos del mundo, al inclinarse ante el Dios hecho niño, no hubieran aprendido a inclinarse ante la dignidad de cada uno de sus semejantes.
Sin embargo, aunque la civilización occidental ha dependido del Evangelio, también ha vivido en tensión con él.
El cristianismo impulsó los logros científicos y humanitarios de Occidente, pero también puso en cuestión esos mismos logros. Kingsnorth cree que esta tensión no surge del mal uso de las instituciones de la sociedad civil, sino de su propia naturaleza. “Cuando leemos la vida de Jesús de Nazaret”, afirma, “es imposible no ver a un hombre que era, en un sentido fundamental, incivilizado”. Él aconsejaba a la gente “no preocuparse por el mañana”; “entregarlo todo”, porque “los ricos… nunca podrían alcanzar el Reino de los Cielos”; “nunca resistir el mal”; incluso “odiar a nuestros propios padres”.
Kingsnorth concluye que el Evangelio se opone no solo a la civilización occidental moderna, sino a toda civilización humana: “Cada una de las enseñanzas del cristianismo, si las siguiéramos, haría imposible la construcción de una civilización”.
Esto no es una exageración retórica: “El cristianismo y la civilización moderna”, y “toda civilización”, son “opuestas e irreconciliables con el Evangelio”, dice Kingsnorth “de manera inequívoca”. Las leyes del amor cristiano están “diseñadas para matarte”; por eso “las odiamos”, porque son “radicalmente ajenas al mundo”. “Cuánto las odio”, dice Kingsnorth. “A veces no puedo mirarlas, ni mirarme a mí mismo a su sombra”.
Sostengo que un cristiano puede y debe estar de acuerdo con el argumento de Kingsnorth hasta este último punto. Si bien es cierto que el Reino de Jesucristo “no es de este mundo”, está hecho para el mundo, y el mundo para él. El enfrentamiento del mundo con el Evangelio requiere que el mundo cambie, pero no de la manera radical que Kingsnorth imagina.
Amores naturales y divinos
La Biblia contiene muchos pasajes que respaldan el argumento de Kingsnorth sobre una fe radicalmente ajena al mundo, pero otros lo complican.
Jesús dice: “Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, … no puede ser mi discípulo”. Pero los cristianos han entendido tradicionalmente que Jesús usa aquí la palabra “odiar” de manera hiperbólica (no literal), como solían hacerlo las culturas semitas de su tiempo. Después de todo, Jesús también reprende a los fariseos por sugerir que un hombre que ha consagrado su vida a Dios no debe sostener materialmente a su padre y a su madre, “invalidando así la palabra de Dios”. Además, dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla, y entre los mandamientos más importantes de la ley está: “Honra a tu padre y a tu madre”.
Algunos de los mismos pasajes a los que Kingsnorth alude contradicen su interpretación. Afirma que Jesús dice “repetidamente” que los ricos “nunca” podrán entrar en el cielo. Pero esto no es cierto en el diálogo de Cristo con el joven rico, quien se negó a dar sus posesiones a los pobres. Jesús no dice que los ricos “nunca” puedan alcanzar el cielo, sino que “les será difícil” hacerlo. Y aunque “para los hombres esto es imposible, … para Dios todo es posible”.
Algunas personas interpretan que Cristo quiere decir que Dios ayuda a quienes, como Francisco de Asís, se entregan a la pobreza mendicante. Pero Jesús también podría estar diciendo que, con la gracia de Dios, las personas pueden vivir con riquezas en esta vida y ser salvadas. Tal fue el caso de Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra bajo Enrique VIII. Vivió con gran riqueza y poder, pero desapegado de ellos, de modo que pudo renunciar a ellos (junto con su vida) cuando su conciencia ya no le permitió seguir las órdenes del rey.
Como estadista cristiano, Moro habría discrepado de la afirmación de Kingsnorth de que Cristo “no nos dijo que fuéramos ciudadanos responsables”. Las propias palabras de Cristo dicen lo contrario: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Por voluntad de Dios, hay cosas que pertenecen al orden temporal—lo que es del César—por derecho, así como hay cosas que pertenecen al orden espiritual.
El Evangelio nos dice que “busquemos primero el Reino de Dios” y que “amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón”, pero también nos dice que “amemos a nuestro prójimo”, a quienes están cerca de nosotros. Nuestro prójimo no solo incluye a los pobres que comparten nuestra humanidad, sino, más importante aún, a nuestra familia, nuestros conciudadanos, nuestros gobernantes y aquellos con quienes nos encontramos en todas las demás instituciones de la sociedad. El amor al prójimo es más natural para nosotros que el amor a Dios y es el modelo y requisito previo de este último; de ahí la advertencia del apóstol Juan: “El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto”.
Y el “prójimo” más cercano a nosotros, sobre cuyo destino tenemos más poder y responsabilidad, es nuestra propia alma. Por ello, el modelo de amor al prójimo, y por tanto de amor a Dios, es nuestro amor por nuestra propia felicidad: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Nuestros amores naturales, y las instituciones sociales que de ellos derivan, no se oponen al Evangelio. Son parte de lo que Cristo vino a redimir y a llevar a su plenitud mediante la gracia. Como nos recuerda C. S. Lewis en Los cuatro amores, la gracia se edifica sobre nuestros amores naturales, no los suprime; de hecho, quienes descuidan el amor humano no pueden amar plenamente a Dios.
La vocación a la civilización
Por supuesto, la gracia también debe sanar nuestros amores naturales, porque son inconstantes y a menudo perversos, como nos recuerda Kingsnorth. La pregunta es si la perversidad pertenece a nuestra naturaleza en sí misma o por accidente.
La Biblia responde que es lo segundo, como vemos en la historia de la creación en el Génesis. Dios creó al hombre para que estuviera en paz consigo mismo. La razón por la que la historia ha transcurrido de otra manera es el pecado original. Kingsnorth afirma que la “civilización surgió” como consecuencia del pecado: la agricultura, el trabajo, la caza, la metalurgia, las ciudades y (equiparándolos con estos) el asesinato—“Todo fue un resultado mortal de nuestra caída”. Pero el texto bíblico dice lo contrario: Dios “puso [al hombre] en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara”; Dios le dijo al hombre que “llenara la tierra y la sometiera”, teniendo “dominio” sobre ella y sobre “todo ser viviente” en ella. Todo esto fue antes de la Caída. El plan de Dios “en el principio” era que el hombre amara a Dios y, al mismo tiempo, cultivara la civilización, tomando la materia prima del mundo y desarrollando sus posibilidades.
Lo que la Caída añadió a la vida del hombre no fue la civilización, sino la corrupción de la civilización. El pecado no creó el trabajo, sino el dolor—el “sudor” y el “esfuerzo”—que ahora están permanentemente asociados a él. La reversión de la Caída por el Nuevo Adán, Jesús, no elimina la civilización; Cristo la restaura a lo que Dios había planeado desde el principio, impregnada de la gracia de la caridad: una “civilización del amor”, como la han llamado los recientes obispos de Roma.
Esos obispos usaron esa expresión para resumir partes importantes del Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica, especialmente los documentos Gaudium et Spes y Dignitatis Humanae. Esa reunión de líderes cristianos, reflexionando sobre la experiencia del cristianismo con la modernidad y su asombroso progreso político y tecnológico, vio en ese progreso un cumplimiento auténtico de la vocación del hombre dada por Dios, “un signo de la gracia de Dios y el florecimiento de su propio designio misterioso”. De hecho, “los hombres no son disuadidos por el mensaje cristiano de construir el mundo, ni impulsados a descuidar el bienestar de sus semejantes… sino que están aún más estrictamente obligados a hacer precisamente estas cosas”.
Los monjes a quienes Kingsnorth atribuye la fundación de Europa participaron en esas mismas obras porque reconocieron la civilización como una aliada del Evangelio. Cultivaron el conocimiento para preservar y comprender plenamente tanto la Escritura como los escritos de los primeros obispos de la Iglesia—Agustín, los Padres Capadocios, Juan Crisóstomo y muchos más. Los vastos escritos de estos Padres de la cristiandad no podían entenderse completamente sin la cultura de la antigua Grecia y Roma—y sus lenguas—que ellos compartían. En el movimiento Paz de Dios, los monjes y otros cristianos medievales promovieron el orden temporal porque reconocieron, con San Pablo, que, aunque el martirio siempre aparecerá en la historia de la Iglesia, ordinariamente Dios desea “que llevemos una vida tranquila y apacible”. La civilización es la circunstancia bajo la cual la mayoría de los hombres están llamados a “ser salvos y llegar al conocimiento de la verdad”.
Un árbol podrido no da buen fruto
Los males de la civilización occidental, o de cualquier civilización, no son intrínsecos a ella; son el resultado de su mal uso: en lugar de utilizar el mundo como materia para nuestra adoración a Dios, lo usamos solo para nosotros mismos. Incluso en instituciones donde el mal parece predominar, hay bien, pues todo lo que existe es “bueno”, como declaró el Creador.
Esto se aplica incluso a la vida económica que Kingsnorth considera tan detestable. La mayoría de los negocios han tenido éxito, y siguen teniéndolo, no solo por el deseo de riqueza, sino también por la ambición de “llenar la tierra y someterla”: desbloquear las posibilidades de la materia mediante la ingeniería y la ciencia, lo cual es una parte vital del bien común en nuestro mundo material. No es de extrañar que, en su jubilación, muchos empresarios exitosos donen su dinero: su deseo de mejorar el mundo continúa incluso después de ceder el control de sus negocios a otros.
El problema de la riqueza no es la riqueza en sí misma, como sugiere Kingsnorth, sino que los hombres se aferran a ella, como acusa el apóstol Santiago a los ricos: guardan “tesoros para los últimos días”, como si pudieran traer felicidad final, en lugar de usar lo que pueden prescindir para un mayor desarrollo económico o la filantropía. Si hay menos caridad en el mercado libre de lo que debería haber, la solución no es condenar el mercado, sino evangelizar mejor a quienes participan en él.
Lo mismo ocurre con otras instituciones. No se puede estar de acuerdo con Kingsnorth en que el pecado es “la base misma de la existencia” de “toda nuestra civilización”. Un árbol podrido no da buen fruto: una sociedad que ha producido avances médicos que salvan vidas, la democracia, la abolición mundial de la esclavitud y la casi eliminación de la pobreza extrema no puede ser completamente malvada. Pero si queremos preservar esos frutos, quizá debamos volver a fertilizar su árbol con el suelo cristiano en el que echó raíces.
Para encontrar a Dios en el mundo, no necesitamos huir del mundo, sino del mal. La misión que Cristo dejó a sus seguidores, la de ayudarle a redimir a la humanidad, no es tan difícil como Kingsnorth teme. No requiere literalmente odiar a los padres o la vida. No exige vivir en la miseria; aunque Dios puede llamar a algunos a ello como testimonio de que este mundo pasará. Todo lo que requiere es ese cambio de corazón al que Kingsnorth nos exhorta: ver el mundo con los ojos de Dios; hacer las cosas con un nuevo espíritu, un nuevo propósito; no meramente para nosotros mismos, sino para Dios, en quien nuestros amores naturales encuentran su plenitud.
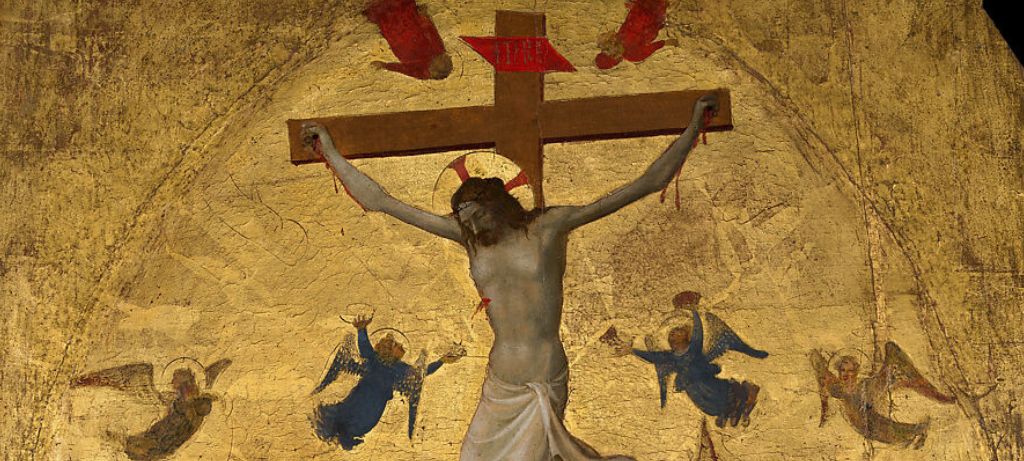
John Doherty
John Doherty es director de finanzas en The Witherspoon Institute en Princeton, Nueva Jersey.
No te lo pierdas

Ecos del pasado: Prisioneros de Guerra – Carlos Manuel Ledezma Valdez
«cuando existe decisión y compromiso de resistir por un interés superior, despierta en los hombres la capacidad intrínseca por mantenerse firmes frente a las adversidades. Aspecto que para los tiempos que corren es digno de admirar y reconocer. La determinación, la fortaleza y la perseverancia en las convicciones humanas, aun,

Asesinos ¡Las ideas no se matan! – Carlos Manuel Ledezma Valdez
«La muerte de Kirk plantea un nuevo escenario respecto de la libertad de expresión. Que se asesine a alguien, quien sea, por defender con convicción sus ideas es verdaderamente preocupante».

Javier Milei: «el muerto vivo» – Carlos Manuel Ledezma Valdez
«No puede soslayarse el hecho de que Argentina al igual que varios países de Latinoamérica sufren un serio problema de amnesia colectiva que, sumado al mundo de la inmediatez, no les permite recordar que el año 2023 la economía argentina bajo el gobierno peronista se encontraba en la peor crisis


